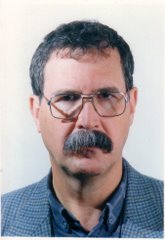Copla real castellana
Estaba en la soledad
y me diste compañía;
tuve tu mano en la mía,
tierna prenda de amistad.
Unas gotas de dulzura
bastaron a disolver,
dispersar, desvanecer
un tremedal de amargura.
Aproximación a la Poesía desde la Ciencia y/o dulcificación de la Ciencia a la luz de la Poesía
Copla real castellana
Estaba en la soledad
y me diste compañía;
tuve tu mano en la mía,
tierna prenda de amistad.
Unas gotas de dulzura
bastaron a disolver,
dispersar, desvanecer
un tremedal de amargura.

Referencia de imagen: http://etc.usf.edu/clipart/1400/1462/hera_2_md.gif
Fue Zeus – Theus - Deus, fue su Hermano
Quien la violó, de Cuco travestido,
Quien tras de ese arrebato incontenido
de ser su Esposo le ofreció la mano.
Hijos ambos de Crono, y Él de Urano,
la Madre Tierra decoró su nido
con un jardín en oro frutecido,
de naranjos: el Áureo Manzano.
Duró el sueño nupcial trescientos días
por las colinas cálidas de Samos,
que albergaron los sacros regocijos.
Allí fueron retozos y alegrías
so el naranjal: azahar y verdes ramos.
Y concibió la Diosa sus tres hijos.
Respuesta a una controversia mantenida en un foro de poesía con el contertulio D, acerca del uso de métrica y rima en la composición.
Hermosa contestación, D, pero poco convincente para mí. Que quiere usted que le diga yo, que soy un cantarín, me he pasado la mayor parte de mi vida cantando "a capella", sin acompañamiento. Se puede cantar, como yo, La Traviata "a capella", imaginándose la orquesta, igual que se puede bailar la Danza del Fuego al compás de una flauta de caña. El resultado son vicios: uno se sale de ritmo, alarga indebidamente donde quiere, se engolfa en la melodía y el resultado es inarmónico y confuso. Así me sucedía a mí en el canto cuando me cogió, ya muy tardíamente, mi maestra de canto Olga Manzano. Tuvo que usar toda su paciencia infinita para irme metiendo en el ritmo y la armonía, porque yo era casi ciego a todo ello. Y cuando pude comparar el resultado del antes con el después, mi canto primero me resultaba casi insufrible. Y en la poética como en la oratoria de la que procede el ritmo existe tanto en verso medido o rimado como en el llamado libre (¡oh dioses! ¿por qué?). Y ese ritmo lo marcan los acentos y las pausas o cesuras, y lo remarca en su caso la rima. Un poeta que prescinda de todo ello podrá acertar sólo si es muy bueno, pero en el resto de los casos, falto de andaderas, producirá bodrios como castillos, inarmónicos y gratuitos. Para mí poesía es la armónica fusión de forma y fondo oratorios: medida, rima o no, sintaxis correcta, alto dominio de la retórica ... e inspiración, por supuesto. En fin, D, por mi parte zanjo el asunto dejando en el aire uno de los tipos de composición más enredados: "el ovillejo". En su sitio lo hallarás. Gracias por la controversia y un abrazo,
Usara medida y rima
Ovillejo
Por que mi pecho cantara
(USARA),
los ritmos que el verso anida,
(MEDIDA),
y los finales que estima,
(Y RIMA).
Sin grillete que lo oprima,
para dar mi sentimiento
al libre caudal del viento
USARA MEDIDA Y RIMA.(Tormenta sobre el Miño)
El agua sueña en la nube
que es almohada de los ángeles
o yacija de un querube
o el airón de los arcángeles.
Y mientras sueña que sueña
se le enfrían los diamantes,
se le cabrean los humos
en nubarrones tonantes;
lo que fue vellón tranquilo
cobra aspecto amenazante,
que blasfema por el trueno,
y en el relámpago arde.
El leve jirón de niebla
engruesa y se torna grave,
y, cargado de razones,
llueve en gotas verticales.
Y en esta caída acaba
aquel sueño sobre ángeles,
que sobre el Miño se trueca
en impactos circulares.
Circunferencias excéntricas,
mutuamente intersectantes:
(caótica geometría
de caídas humedades)
derivan lánguidamente,
a orillas de junco y salce
entre el latir melancólico
de las frondas alisales.

Es diosa del Hogar, la que conserva
la Paz que cicatriza tanta herida,
Quien del altar sagrado de la Vida
la Llama guarda y el Calor preserva.
Es Aquella que, ajena a la caterva
furiosa o lujuriosa empedernida
que profana la olímpica guarida,
casta se muestra y virgen se reserva.
Por ello, entre las diosas venerada,
su fuego duradero, inextinguible,
alma de la familia, se custodia:
seguro puerto, cálida morada,
flor de felicidad inmarcesible,
aliento fraternal que a nadie odia.
Por los caminos me voy
a encontrarme con mi pueblo
(ese bullicio de gente
con el corazón despierto).
Llevo en mi zurrón un trozo
de pan ya casi reseco,
mi navaja cabritera
y un buen pedazo de queso;
en mi bota tinto bravo
para desterrar el muermo …
y en mi garganta los sones
ancestrales que yo aprecio,
los que nacieron vibrando
del caudal del sentimiento,
los que se sacó mi gente
del corazón por derecho.
Si me preguntan quien soy
rapidito les contesto:
mirad, yo soy casi nadie
pero valgo como ciento
porque tengo mis raíces
bien hincadas en mi pueblo;
del pueblo nací y a él voy,
no importa donde me encuentro,
me importa que lo que haga
sea digno de esos cimientos,
de lo demás otros digan
si hay algún merecimiento,
que a mí me basta sentirme
conmigo mismo de acuerdo
y decirle mi canción
a quien le plazca irme oyendo.

Un vientre universal lo parió todo:
las jirafas, los bosques y los prados;
los platelmintos y los ungulados;
la tortuga carey y el nematodo.
Por intentar del Hombre el mejor modo
Gigantes engendró, desmesurados:
Briareo, Giges, Coto, así llamados,
y Cíclopes del Etna. Dice Hesiodo
que al Hombre alumbró al fin - ¡nunca lo hiciera!
Con Él llegó el Terror, la Astucia... Ira,
y Venganza y Orgullo ... y Sufrimiento;
y, con Codicia y garras de Avariento,
la Explotación, la Guerra, la Mentira,
y cuanto Crimen su Ambición requiera.

Referencia de imagen (Por cortesía de Francisco Domingo): http://www.fdomingor.jazztel.es/pronunciamiento%20de%20riego.html
A las puertas cereales de un mercado,
con pasión, como mueren los mejores,
entre escarnios de seres inferiores,
prez de la Libertad, moriste ahorcado.
Tu cadáver atroz, descuartizado,
en alto se exhibió, pregón de horrores.
Así rendía el rey felón honores
a los preclaros hombres del Estado.
Así acabaron el Empecinado,
Marianita Pineda, el gran Torrijos:
la crema de las filas liberales.
Así aquel rey, funesto en su reinado,
y esta patria, madrastra de sus hijos,
Bienes cribaban y esparcían Males.
Madrid, domingo, 06 de diciembre de 2009
Modificado el 26/12/2009
Réplica a un contertulio en el Foro Monosílabo
Si la “carnalidad” del adjetivo
es a vuesa merced prisión oscura;
si la expresión con metro, y rima pura
es arnés insufrible y opresivo;
si tan sólo soporta verso vivo
cuando rompe el corsé de su estructura;
si al ritmo del acento ni hermosura
le concede su oído selectivo;
si a tan etérea y libre poesía
para el verbo es mazmorra inaguantable
hasta el simple recinto de un terceto
no he de afligirle más en este día.
Mas, en pago a su reto irrenunciable,
dejo a usted de propina otro soneto:
[Seguía aquí mi Soneto a la taza del vater que se puede encontrar en la entrada escatología en este mismo blog ]

Eres lujo del aire,
la linda mariposa,
que decora la rama en que se posa
o con gentil donaire
agita su policroma bandera
como el pañuelo en una marinera.
Peruana bonita,
entre el mar y la selva,
con este verso que tu gracia imita
deseo que te envuelva,
de tu tierra bendita,
aquel aroma intenso
de cantuta, de quina, de ese incienso
que la querencia patria resucita.
Gracias porque en los giros
de tu vuelo de vértigo en la altura,
de Amor en los suspiros,
aquí quiso asentarse tu hermosura.
Madrid, domingo, 22 de noviembre de 2009
Análisis métrico del soneto “Tengo miedo a perder la maravilla” de Federico García Lorca
Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua, y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.
Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas; y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.
Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,
no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.
Federico García Lorca 1936
Escribió Federico este soneto hace poco más de setenta y tres años, y pocos meses después lo asesinaban; todavía está donde lo arrojaron sus asesinos; todavía se desconoce si alguien se atreverá a identificar y dignificar sus huesos. La mediocre y estéril burguesía granadina, quizá la más estéril, mediocre y reaccionaria burguesía de España, lo cual equivale a decir la más mediocre, estéril y reaccionaria burguesía del mundo, no pudo perdonar la brillantez unida al carácter avanzado de las ideas del poeta y dramaturgo: su entrega a la cultura popular, sus giras con “La Barraca”, su alineamiento sin fisuras con la esperanza que significaba la II República Española, su alto nivel intelectual, … y su prematura “salida del armario”, la admisión explícita, que hoy resultaría tímida, de su condición homosexual, sostenida no sin un orgullo, inasimilable por aquella pacata “sociedad”, dispuesta, en el mejor de los casos, a admitir tal orientación como “vicio privado”, aunque fuera en la mayor parte de los casos un secreto a voces.
El soneto que antecede tiene dos circunstancias que remarcan su rareza: 1) es uno de los pocos sonetos del poeta: no llegan a diez los sonetos que Federico compuso; generalmente elude la poesía cultista por su clara devoción, como la de Antonio Machado, por las formas de la poesía popular, el romance, la cuarteta, etc. Parece como si reservara esta forma poética, la del soneto, para momentos de alto lirismo, incluso diría de lirismo extremo; 2) en este soneto se manifiesta de manera sutil pero sin ambages el erotismo homosexual del poeta; esta orientación es común a buena parte de su escasa producción de sonetos, de los que son conocidos con la denominación de “Sonetos del Amor Oscuro”, pero en el soneto elegido los rasgos de sometimiento al ser amado, de humillación voluntaria y sublimada - “si soy el perro de tu señorío -, casi masoquista frente al amante enaltecido - si tú eres el tesoro oculto mío – es lo más característico del planteamiento erótico del poema; de aquí dicen que sacó Buñuel el título de “le chien andalou” para su famoso film surrealista
Análisis métrico. - Vayamos pues al análisis verso a verso. Al principio de cada uno indicaré su número de orden en el soneto. Las sílabas tónicas irán en negritas, y aquellas en que recaigan los acentos de intensidad, además, en rojo. Las sinalefas irán entre paréntesis ().
1 Ten-go-mie-(do a)-per-der-la-ma-ra-vi-lla -> Endecasílabo “a maiori” de tipo A3 o melódico (acentos principales o de intensidad en 3ª, 6ª y 10ª sílabas). A destacar que el acento central en 6ª coincide con final de palabra aguda, lo que, como también sucede si se produce en la 4ª sílaba, da al verso una especial sonoridad. Se produce también un “encabalgamiento” por cuanto la secuencia sintáctica, la oración se prolonga hasta la coma en el interior del verso siguiente.
2 de-tus-o-jos-(de es)-ta-tua,-(y el)-a-cen-to -> Idéntico esquema: end. melódico, salvo porque en este caso la 1ª sílaba es átona, y la 6ª es la penúltima de palabra llana.
3 que-de-no-che-me-po-(ne en)-la-me-ji-lla -> Idéntico esquema rítmico al de los dos anteriores y especialmente al del verso segundo, en todos sus detalles.
4 la-so-li-ta-ria-ro-sa-de-(tu a)-lien-to. -> Se remata el primer cuarteto con un endecasílabo “a minori” de tipo B2, sáfico a la francesa (acentos en 4ª, 6ª y 10ª), que suaviza el ritmo y mejora por contraste el lirismo del cuarteto.
5 Ten-go-pe-na-de-ser-en-es-(ta o)-ri-lla -> Se vuelve a un esquema idéntico al del primer verso (acentos en 1ª, 3ª, 6ª y 10ª, de intensidad los tres últimos citados, con el de 6ª, final de palabra aguda). Endecasílabo melódico.
6 tron-co-sin-ra-mas;-y-lo-que-más-sien-to -> Endecasílabo irregular (Acentos en 1ª, 4ª, 9ª y 10ª. No es posible ninguna otra organización porque no hay sinalefas ni encuentros vocales entre palabras). Todo apunta a un sáfico, pero para serlo debería llevar acentuada la 8ª (o la 6ª) pero ambas corresponden a palabras inacentuadas. Por otra parte están contiguas (9ª y 10ª) dos sílabas con acento, lo que produce un efecto antirrítmico. Nadie es perfecto.
7 es-no-te-ner-la-flor,-pul-pa-(o ar)-ci-lla, -> End. “a minori” de tipo B2 (acentos de intensidad en 1ª, 4ª, 6ª y 10ª) sáfico a la francesa. Se da un efecto antirrítmico por el acento de la 7ª contra el de la 6ª, pero siendo la 6ª final de palabra aguda fuerza tras ella una pausa que mitiga aquel efecto, de forma que apenas se nota.
8 pa-(ra el)-gu-sa-no-de-mi-su-fri-mien-to. -> Otro endecasílabo irregular: si se descartan las palabras inacentuadas tan sólo nos quedan los dos acentos en 4ª y 10ª respectivamente. Como no es posible pronunciar tantas sílabas seguidas (5ª a 9ª) sin un énfasis de acento el recitador necesitará acentuar artificialmente bien la 6ª (de) bien la 8ª (su), acogiéndose al esquema del sáfico en ambos casos. Recomiendo que se haga con la 8ª.
9 Si-(tú e)-res-el-te-so-(ro o)-cul-to-mí-o, -> End. “a maiori” de tipo A2 o heroico (acentos en 2ª, 6ª y 10ª), el predominante en el endecasílabo castellano; produce una sensación rítmica de equilibrio y uniformidad (Navarro Tomás). No en vano estamos llegando (en los tercetos) al máximo de elevación lírica.
10 (si e)-res-mi-cruz-y-mi-do-lor-mo-ja-do, -> End. “a minori” de tipo B2, sáfico en la estrofa sáfica (Baehr), con cesura tras de la 4ª sílaba por ser esta final de palabra aguda (acentos en 1ª, 4ª,8ª y 10ª). Es el esquema más clásico en Garcilaso.
11 si-so-(y el)-pe-rro-de-tu-se-ño-rí-o, -> Otro endecasílabo de acentuación irregular( 2ª, 4ª y 10ª). De nuevo es necesario acentuar (artificialmente por el recitador) una sílaba entre la 6ª y la 8ª. Recomiendo esta última que nos llevaría a un sáfico aceptable.
12 no-me-de-jes-per-der-lo-(que he)-ga-na-do -> End. “a maiori” de tipo A3 o melódico (con acentos de intensidad en 3ª, 6ª y 10ª). Dice Navarro Tomás que este tipo de endecasílabo impone un ritmo flexible y productor de blanda armonía.
13 y-de-co-ra-las-a-guas-de-tu-rí-o -> Idéntica estructura rítmica a la del anterior.
14 con-ho-jas-de-(mi o)-to-(ño e)-na-je-na-do. -> End. “a maiori” de tipo A2 o heroico (con acentos de intensidad en 2ª, 6ª y 10ª), y con el equilibrio del heroico acaba el soneto.
Resumen.- Si denotamos los tipos de endecasílabos como
E = Enfático, con acentos en 1ª, 6ª y 10ª sílabas.
H = Heroico, “ “ 2ª. 6ª y 10ª “
M = Melódico, “ “ 3ª, 6ª y 10ª “
S = Sáfico, “ “ 4ª, 8ª y 10ª “
F = Sáfico a la francesa 4ª, 6ª (u 8ª) y 10ª
F = Sáfico a la francesa con cesura épica.
I = Irregular.
i = Irregular que se resuelve en sáfico.
El soneto nos quedará denotado como sigue:
M M M F M I F I H S I M M H
Encontramos 6 endecasílabos “a minori” frente a 8 “a maiori” . Los irregulares se asimilan a los “a minori”.
De entre los primeros, 2 son sáficos a la francesa, 1 sáfico propio y 3 irregulares.
De entre los endecasílabos “a maiori”, hay 6 melódicos y 2 heroicos.
De todo ello cabe destacar la estructura polirrítmica del soneto en cuestión, con predominancia de los versos melódicos, mientras que los sáficos hacen contrapunto rítmico, y los heroicos elevan el tono lírico o concluyen.
Rima.- Se emplean dos rimas en los cuartetos y otras dos en los tercetos. Son rimas consonantes perfectas bien contrastadas en uno y otro caso, y con cuidado de evitar asonancias entre ellas.
La rima de los cuartetos es cruzada; esta es una forma de enlazar los cuartetos poco común (la inmensa mayoría de los sonetos riman ambos cuartetos en forma abrazada ABBA ABBA, como es bien sabido); sin embargo la rima cruzada no sólo es admisible sino que tiene una larga tradición en la historia del soneto español y precedió en su uso a la abrazada; de hecho los cuarenta primeros sonetos que suelen reconocerse como tales, los cuarenta sonetos fechos al itálico modo por el Marqués de Santillana llevaban rima cruzada en los cuartetos. La de los tercetos es doblemente encadenada. El esquema, según esto, de la rima del soneto es:
ABAB ABAB CDC DCD
A = - illa; B = - ento; C = - ío; D = - ado.
Madrid, sábado, 21 de noviembre de 2009
Francisco Redondo Benito de Valle

Muros de Cisjordania
A un “mundo libre” resguardado tras miles de kilómetros de vallas y muros.
Por uno que cayó se alzaron ciento,
erizados de púas traicioneras
¿o acaso no son muros las fronteras
que condenan al pobre al desaliento?
Se escucha al palestino en su lamento
por gente que llegó de las afueras
y, a fuerza de fusil y hormigoneras,
lo encerró en un sepulcro de cemento.
Los “espaldas mojadas” ya desisten
de secarse la ropa en la otra orilla,
que el “libre” Norte valla, alambra y sella.
Y del Sahara al Sur con rabia insisten
en franquear las rejas de Melilla,
contra las cuales su ilusión se estrella.
Madrid, lunes, 9 de noviembre de 2009
Tema relacionado cuya lectura se recomienda: Las vallas de la infamia, en la entrada derechos humanos de este mismo blog.

Deidad virgen, casta e industriosa,
inventora de flautas y de arados,
que enseñaba los números contados
y, en el hogar, las artes de la esposa.
Fuerte sin armas más que belicosa,
superior a estrategas consumados,
con los trebejos de matar prestados,
Ares, feroz, temblaba ante la diosa.
Del padre Zeus Atenea vino,
de su testa, a nacer bella y armada,
y el sol de Libia calentó sus venas.
Fue sin querer su brazo el asesino
de Palas, compañera bien amada.
Y dio su amparo a la ciudad de Atenas.