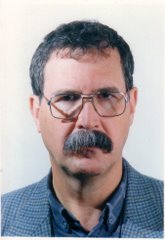Motivo.- Realizo
este estudio y este análisis en homenaje al poeta al cumplirse los ciento cinco
años de su nacimiento, y en la confianza de que este modesto trabajo pueda ser
de alguna utilidad a los amables visitantes de mi blog ciposfred.blogspot.com.es
Poema.-
Nanas de la cebolla
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.
En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.
Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.
Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,
bata el espacio.
Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.
La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!
Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.
Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece
cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!
Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.
Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.
Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.
Miguel Hernández
En la cárcel de
Torrijos en algún momento entre el 15 de Mayo y el 15 de Septiembre de 1.939.
El autor y el entorno histórico y biográfico en que se gestó el poema.- Al estallar la guerra civil que siguió al fallido golpe
de estado de los militares monárquicos o “africanistas”, Miguel Hernández se
incorporó decididamente a la contienda en defensa de la República y vino a
alistarse en el 5º Regimiento y, dentro de él, en la columna de El Campesino,
por lo que le tocó luchar en los frentes más duros e importantes de la guerra;
al mismo tiempo, el poeta realizó una importante tarea de apoyo a la moral de
los combatientes mediante una actividad cultural continua consistente sobre
todo en el recitado de poesía, la mayor parte propia. Durante este tiempo
compone el poemario “Vientos del Pueblo” que tuvo una gran repercusión entre
los republicanos combatientes y también en la retaguardia.
Al acabar la Guerra con la
derrota del gobierno legítimo de la II República ante las fuerzas combinadas de
los militares sublevados contra ella y de sus apoyos internacionales: la
Alemania de Hitler y la Italia de Musolini, se inició en España la que algunos
llamaron “la larga noche del fascismo”, bajo la dictadura cruel e implacable del
general Franco. Poetas y maestros se contaron muy destacadamente entre sus
principales víctimas.
Miguel Hernández, muy desorientado
en cuanto a las posibilidades de huída, eligió mal la frontera y pasó al
Portugal de la dictadura fascista de Salazar. Allí fue detenido y entregado a
las fuerzas franquistas, que lo encarcelaron en Madrid, en la cárcel de la
calle Torrijos, hoy de Conde de Peñalver. En esta cárcel sufrió cautiverio el
poeta desde el quince de Mayo al quince de Septiembre de 1939. Tenía Miguel 29
años y los tres restantes años de su vida, hasta su muerte a causa de
tuberculosis, la pasó, salvo unos meses de libertad, en cárceles de Franco.
Estando aún en la cárcel de
Torrijos, supo de su mujer y de las necesidades por las que estaban pasando
ella y su hijo común, aún en periodo de lactancia, cuando le confesó que
algunos días no tenía otra cosa para comer que pan y cebolla. Y este fue el
motivo que inspiró la composición del poema que nos ocupa, escrito en las
celdas de aquella cárcel. Hoy, una sencilla placa sobre la pared de ladrillo
que circunda el edificio rememora las circunstancias de la composición de las
“Nanas de la cebolla”.
Estructura formal de estrofas.- El poema se desarrolla en doce estrofas, en doce
seguidillas.
El tipo de seguidilla utilizado
es el de seguidilla compuesta o larga, en que a una seguidilla simple o corta
se le añaden tres versos más (pentasílabo-heptasílabo-pentasílabo) hasta juntar
siete.
La característica métrica
fundamental de las seguidillas consiste en la alternancia de versos de siete y
de cinco sílabas, lo que le da su cadencia específica y su gracia, que la hace
muy apropiada para el canto o la danza. La rima afecta a los versos pares entre
los cuatro primeros y a los impares entre los tres últimos, y suele ser
asonante, excepcionalmente consonante. La estructura de la seguidilla larga es
por tanto como sigue:
Por las tierras de Soria
a 7
va mi pastor. b 5
¡Si yo fuera una
encina c 7
sobre un alcor! b 5
Para la siesta, d 5
si yo fuera una
encina, e 7 = c 7
sombra le diera. d 5
Antonio Machado
Observamos que la rima afecta a
los versos de cinco sílabas; la rima de los versos 3º y 6º (e 7 = c 7) es
accidental en este ejemplo, y no requerido en este tipo de estrofas; también es
ocasional que la rima b 5 de los versos 2º y 4º sea consonante y aguda.
Noticia histórica sobre la seguidilla.- La seguidilla es una estrofa de
origen muy antiguo y eminentemente popular. Con métrica fluctuante, solo
aproximada a la moderna, se la conoce desde los siglos XI y XII, pero solo aparece
documentada desde finales del XVI. Es en principio y por mucho tiempo una
canción de baile - aunque no tan frecuente en su uso como la cuarteta asonante
- y así perdura aún en nuestro folklore, especialmente en su formato simple, y
da esqueleto métrico, entre otras, a las sevillanas y las alegrías de Cádiz:
¡Ay río de Sevilla
qué bien pareces,
con tus velas azules
y ramos verdes!
Lope de Vega
o
Arenal de Sevilla,
Torre del Oro
donde las sevillanas
juegan al toro.
La novia de Reverte
tiene un pañuelo
con cuatro picadores,
Reverte en medio.
Sevillanas del folklore andaluz
De Jerez a Sanlucar,
de El Puerto a Cai
se ven los resplandores
de tus sacais.
Alegrías de Cádiz
También aparece en algunas
zarzuelas. Recuerdo así de pronto la Ronda de los auroros en la zarzuela La
Parranda:
Las estrellas del cielo
son ciento doce
y las dos de tu cara
ciento catorce.
Todos dicen que tienes
mala fortuna;
siempre va la desgracia
con la hermosura.
La seguidilla compuesta es más
tardía en su aparición, que no se registra hasta mediados del XVII. A partir de
ese momento la seguidilla se hace muy popular, pero queda refugiada en la
tonadilla. Más tarde, en los siglos XVIII, XIX, y primer tercio del XX,
especialmente en el Modernismo, tanto en España como en América, la seguidilla,
sobre todo la compuesta, abunda en la poesía magistral: Torres Villarroel,
Lista, Duque de Rivas, Espronceda, Zorrilla, Avellaneda, Becquer, los dos
hermanos Machado, Amado Nervo, Rubén Darío, José Martí, Salvador Rueda,
Federico García Lorca, etc., y, como vemos aquí, Miguel Hernández en sus Nanas de la cebolla.
Finalmente, no quiero dejar de
señalar la distante e insólita convergencia entre el haikú japonés y la
seguidilla. En el haikú se da en efecto la misma métrica de la seguidilla: pentasílabo-heptasílabo-pentasílabo,
si bien sin rima alguna. El haikú sería, pues, equivalente a los tres últimos
versos de una seguidilla compuesta, y blanca:
Si se pusiera
un mango a la Luna
¡oh, qué abanico!
Tipo de versos.- Como se ha dicho, las seguidillas del poema alternan ordenadamente
versos de siete y de cinco sílabas, heptasílabos y pentasílabos. Conviene
revisar la tipología de estos tipos de versos, para lo que me basaré en la
doctrina de Tomás Navarro y Rudolph Baehr[i],
que reducen los pies rítmicos clásicos tan solo al dáctilo (óoo) y al troqueo
(óo), por considerarlos más afines a la acentuación natural del castellano.
Revisión de los tipos de heptasílabos.-
En la seguidilla compuesta son
heptasílabos los versos 1º, 3º y 6º. Es pertinente por lo tanto revisar los
tipos de heptasílabos según la disposición de los acentos.
El heptasílabo es el verso de siete
sílabas, también llamado, como el hexasílabo, verso de redondilla menor, o anacreóntico
o de endecha.
La única condición en cuanto a la
disposición de los acentos es que la sexta
sílaba métrica ha de estar acentuada, mientras que las contiguas, 5ª y 7ª,
deben ser átonas. La posible existencia de otros acentos sobre alguna o algunas
de las primeras cuatro sílabas determinan los diferentes ritmos del heptasílabo
y, a su vez, los diferentes tipos de esta modalidad de versos. Son estos (entre
corchetes la anacrusis):
1) Trocaico (o yámbico), con anacrusis en la 1ª sílaba y acentos en 2ª, 4ª y 6ª (alguno de los dos
primeros puede faltar):
Y todo bulle y vive [o] óo óo óo - trocaico completo
El sabio con corona [o] óo oo óo - trocaico incompleto 2-6
Como león semeja [o] oo óo óo - trocaico incompleto 4-6
2) Dactílico (o anapéstico), con las dos primeras sílabas en anacrusis y acentos
en 3ª y 6ª::
Cien insectos alados [oo] óoo óo
3) Mixto de tipo A (periodo rítmico = dáctilo + troqueo), con acentos en
1ª, 4ª y 6ª sílabas:
Dórida ingrata mía, óoo óo óo
4) Mixto de tipo B (periodo rítmico = troqueo + dáctilo), con acentos en
1ª, 3ª y 6ª sílabas:
Islas blancas y verdes óo óoo óo
Si los versos no fueran llanos
los esquemas métricos anteriores se mantendrían si bien, si fueran agudos, la
última sílaba gramatical sería la 6ª métrica, y, si fueran esdrújulos, la
antepenúltima sílaba gramatical sería asimismo la 6ª métrica.
Revisión de los tipos de pentasílabos.-
En la seguidilla compuesta son
pentasílabos los versos 2º, 4º, 5º y 7º. Analizaré la tipología de los
pentasílabos según la disposición de los acentos.
El pentasílabo es el verso de cinco sílabas. Se usó en principio tan
solo en combinación con otros, mayormente con el heptasílabo, respecto del cual
funciona como pie quebrado. Solamente a partir del siglo XV empezó a usarse de
manera autónoma por algunos poetas, pero esto se sale de nuestro interés porque
aquí lo consideramos, dentro de las seguidillas, de manera subordinada al
heptasílabo. De acuerdo con la norma métrica general del verso castellano este
verso debe llevar acentuada su penúltima sílaba, es decir la 4ª, y en
consecuencia tanto la 3ª como la 5ª han de ser átonas, mientras que la 1ª o la
2ª llevarán alternativamente un segundo acento. Según cual de las dos lo lleve
resultarán los dos tipos posibles de ritmo del pentasílabo:
1) Dactílico,
con acentos rítmicos en 1ª y 4ª sílabas:
Nada te turbe óoo óo
2) Trocaico, con acentos rítmicos en 2ª y 4ª, mientras la 1ª, átona,
forma la anacrusis:
serás contento [o] óo óo
3) Trocaico incompleto. Cuando tanto la 1ª como la 2ª sílabas son
inacentuadas, el único acento del verso es el de la 4ª sílaba; esta forma con
la 5ª un pie trocaico, un troqueo, mientras que las tres primeras formarían
teóricamente la anacrusis. Sin embargo, entiendo que un verso así, sin periodo
rítmico y sin más apoyatura rítmica que el troqueo final, el periodo de enlace,
está incompleto, y el recitador tenderá a completar el ritmo trocaico y creará
un falso acento, es decir, acentuará la 2ª sílaba aunque sea de por sí
inacentuada. Es lo que sucede también en los heptasílabos trocaicos incompletos
2-6 y 4-6, por cuanto el ritmo trocaico es muy sugerente para el que recita y
le lleva a suplir los “huecos” de acentuación con énfasis acentuales
circunstanciales aunque no los respalde la prosodia.
me lo negaste [o] oo óo
Análisis métrico y rítmico. - Vayamos pues al análisis de medidas y acentos seguidilla
por seguidilla y verso por verso. Al
principio de cada seguidilla indicaré su número de orden en la composición y a
comienzo de cada verso, su número de orden dentro de la estrofa. Las sílabas
tónicas irán en negritas, y aquellas
en que recaigan los acentos de intensidad, además, en rojo; las tónicas
forzadas se colorearán en fucsia
. Las sinalefas irán entre paréntesis ( ).
Primera seguidilla
1
La-ce-bo-(lla es)-es-car-cha -> hept.
dactílico (7dac), efecto
antirrítmico (antrr) de la 4ª sobre
la 3ª.
2 ce-rra-(da y)-po-bre -> pent. trocaico (5t).
3 es-car-cha-de-tus-dí-as -> hept. trocaico incompleto 2-6 (7ti26).
4 y-de-mis-no-ches -> pent. trocaico incompleto (5ti).
5 Ham-(bre y)-ce-bo-lla -> pent. dactílico (5dac).
6 hie-lo-ne-gro-(y es)-car-cha -> hept. mixto de tipo B (7mB).
7 gran-(de y)-re-don-da -> 5dac.
Segunda seguidilla
1 En-la-cu-na-del-ham-bre -> 7dac.
2 mi-ni-(ño es)-ta-ba. -> 5t.
3 Con-san-gre-de-ce-bo-lla -> 7ti26.
4 (se a)-ma-man-ta-ba.
-> 5ti.
5 Pe-ro-tu-san-gre, -> 5ti.
6 es-car-cha-da-(de
a)-zú-car,
-> 7dac.
7 ce-bo-lla-(y ham)-bre -> 5t.
Tercera seguidilla
1 U-na-mu-jer-mo-re-na
-> 7ti46.
2 re-suel-(ta en)-lu-na -> 5t.
3 se-de-rra-(ma hi)-(lo a)-hi-lo -> 7dac.
Antrr de la 4ª sobre la 3ª,
especialmente complicada por la sucesión de sinalefas.
4 so-bre-la-cu-na -> 5ti.
5 Rí-e-te,-ni-ño -> 5dac.
6 que-te-tra-gas-la-lu-na
-> 7dac.
7 cuan-(do es)-pre-ci-so. -> 5t.
Cuarta seguidilla
1 A-lon-dra-de-mi-ca-sa -> 7ti26.
2 rí-e-te-mucho -> 5dac.
3 Es-tu-ri-(sa en)-los-o-jos -> 7dac; acento secundario en la primera que no altera el ritmo
dactílico.
4 la-luz-del-mun-do -> 5t.
5 Rí-e-te-tan-to -> 5dac.
6 (que en)-el-al-(ma
al)-o-ir-te
-> 7dac.
7 ba-(ta el)-es-pa-cio -> 5dac.
Quinta seguidilla
1 Tu-ri-sa-(me ha)-ce-li-bre -> trocaico completo (7tc).
2 me-po-ne-a-las -> 5t.
3 So-le-da-des-me-qui-ta -> 7dac.
4 cár-cel-(me a)-rran-ca -> 5dac.
5 Bo-ca-que-vue-la -> 5dac.
6 co-ra-zón-(que en)-tus-la-bios
-> 7dac.
7 re-lam-pa-gue-a -> 5ti.
Sexta seguidilla
1 Es-tu-ri-sa-(la es)-pa-da -> 7dac.
2 más-vic-to-rio-sa -> 5dac.
3 Ven-ce-dor-de-las-flo-res
-> 7dac.
4 y-las-a-lon-dras -> 5ti.
5 Ri-val del sol. -> 5t agudo.
6 Por-ve-nir-de-mis-hue-sos
-> 7dac.
7 y-de-(mi a)-mor. -> 5ti agudo.
Séptima seguidilla
1 La-car-(ne a)-le-te-an-te, -> 7ti26.
2 sú-bi-(to el)-pár-pa-do -> 5dac esdrújulo.
3 el-vi-vir-co-mo-nun-ca -> 7dac.
4 co-lo-re-a-do -> 5ti.
5 ¡Cuán-to-jil-gue-ro
-> 5dac.
6 se-re-mon-(ta, a)-le-te-a -> 7dac.
7 des-de-tu-cuer-po! -> 5ti.
Octava seguidilla
1
Des-per-té-de-ser-ni-ño -> 7dac, antrr de la 5ª sílaba (tónica) sobre la 6ª (tónica
principal).
2
Nun-ca-des-pier-tes.
-> 5dac.
3
Tris-te-lle-vo-
la-bo-ca.
-> 7dac. El acento en la 1ª no
tiene de incidencia en el ritmo dactílico.
4
Rí-e-te-siem-pre.
-> 5dac.
5
Siem-(pre
en)-la-cu-na,
-> 5dac.
6
de-fen-dien-do-la-ri-sa
-> 7dac.
7
plu-ma-por-plu-ma.
-> 5dac.
Novena seguidilla
1
Ser-de-vue-lo-tan-al-to, -> 7dac. Lo mismo que en el 3er verso de la anterior.
2
tan-ex-ten-di-do,
-> 5ti.
3
que-tu-car-ne-pa-re-ce
-> 7dac.
4
cie-lo-cer-ni-do.
-> 5dac.
5
¡Si-yo-pu-die-ra ->
5t.
6
re-mon-tar-(me
al)-o-ri-gen
-> 7dac.
7
de-tu-ca-rre-ra.
-> 5ti.
Décima seguidilla
1
Al-oc-ta-vo-mes-rí-es -> 7dac. Efecto antirrítmico de la 5ª (tónica) sobre la 6ª (tónica
principal) que perturba algo la cadencia dactílica; el recitador deberá compensarlo
–en este caso y en otros semejantes en la composición- inhibiendo el énfasis
acentual de la 5ª (por ejemplo, uniendo en la pronunciación ambas palabras: mes
ríes -> mesríes).
2
con-cin-(co
a)-(zaha)-res
-> 5t. En la sinéresis -(zaha)-
no deberán sonar dos aes sino una
sola a prolongada.
3
Con-cin-co-di-mi-nu-tas
-> 7ti26.
4
fe-ro-ci-da-des.
-> 5ti.
5
Con-cin-co-dien-tes
-> 5t.
6
co-mo-cin-co-jaz-mi-nes
-> 7dac.
7
a-do-les-cen-tes.
-> 5ti.
Undécima seguidilla
1
Fron-te-ra-de-los-be-sos
-> 7ti26.
2
se-rán-ma-ña-na
-> 5t.
3
cuan-(do en)-la-den-ta-du-ra -> 7ti6. El heptasílabo solo tiene acentuada la 1ª y la 6ª. Asimilo
este caso, muy poco frecuente, al ritmo trocaico, con dos falsos acentos en 2ª
y 4ª, buscando una mayor armonía con los dos versos trocaicos que lo anteceden.
4
sien-tas-un-ar-ma -> 5dac,
antrr de la 3ª sobre la 4ª.
5
sien-tas-un-fue-go -> 5dac,
antrr de la 3ª sobre la 4ª.
6
co-rrer-dien-tes-a-ba-jo -> 7ti26, antrr de la 3ª sobre la 2ª.
7
bus-can-(do
el)-cen-tro
-> 5t.
Duodécima seguidilla
1
Vue-la-ni-(ño en)-la-do-ble -> 7dac; el acento en la 1ª es irrelevante a los efectos del ritmo.
2 lu-na-del-pe-cho -> 5dac.
3 Él,-tris-te-de-ce-bo-lla.
-> 7ti26, antrr de la 1ª sobre la
2ª.
4 Tú,-sa-tis-fe-cho. -> 5dac.
5 No-te-de-rrum-bes. -> 5dac.
6 No-se-pas-lo-que-pa-sa
-> 7ti26, antrr de la 1ª sobre la
2ª.
7 ni-lo-(que o)-cu-rre. -> 5ti.
Resumen del análisis métrico y rítmico.- La
composición consta de 84 versos, 36 heptasílabos y 48 pentasílabos. La
estadística por tipos rítmicos de los hemistiquios de este poema es como sigue:
Heptasílabos
Trocaico completo ………………………………….. 1
Trocaico incompleto 2-6 …………………………… 9
Trocaico incompleto 4-6
…………………………… 1
Trocaico incompleto solo con acento
en 6ª……. 1
TOTAL TROCAICOS …………………………... 12
Dactílico ……………………………………………… 23
Mixto de tipo A ……………………………………… 0
Mixto de tipo B ………………………………………
1
TOTAL
DACTILICOS O ASIMILADOS 24
Pentasílabos
Trocaico ……………………………………………… 13
Trocaico incompleto
………………………………. 14
TOTAL TROCAICOS …………………………
27
Dactílicos ……………………………………………. 21
TOTAL DACTÍLICOS ………………………..
21
Se
registra una clara preferencia por los ritmos dactílicos (el doble) frente a
los trocaicos entre los heptasílabos. No así entre los pentasílabos, en que
ambos ritmos se utilizan casi con la misma frecuencia. En cuanto a la manera de
combinar ambos ritmos en los versos de las seguidillas no se advierte una pauta
sistemática sino que más bien parece que se van distribuyendo según caen, según
el gusto o el arte del poeta.
Por lo
demás, se registran dos versos agudos y uno esdrújulo. Hay un número moderado
de efectos antirrítmicos (7), ocasionados por algunas sílabas contiguas a las
principales que llevan a su vez acentos secundarios, pero éstos, aparte de ser
pocos, afectan muy poco a un ritmo tan marcado e insistente como el que imponen
los acentos principales.
Rima.- La rima de toda la
composición es asonante, según lo habitual en
este tipo de composiciones.
Léxico y figuras retóricas.- Me hubiera gustado abordar con detalle estos rasgos de la
creación poética de Hernández, pero esto desborda por mucho mi propósito y mi
capacidad. Por ello me he limitado a los aspectos métricos y rítmicos del poema.
Tan sólo quiero dejar constancia de la riqueza y la variedad tanto del
vocabulario como de las metáforas y otras figuras retóricas que que vertebran
poéticamente y embellecen esta obra entrañable del Hernández en la desgracia de
su cautiverio y del alejamiento de su mujer y su hijo, de la que, como muestra,
destacaré la décima seguidilla, que dedica a los dientes recientes del niño:
Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.
En cuanto al propósito y al
entorno que rodea el poema y lo condiciona ¿qué decir? La composición oscila
entre la desolación y la ensoñación: la desolación por su cautiverio, por la
miseria de su mujer y de su hijo, y la ensoñación de ese niño, promesa y futuro,
en tan negras circunstancias, que él quisiera conjurar, alejar del hijo: no
sepas lo que pasa/ni lo que ocurre..
Madrid, martes, 1 de diciembre de 2015.
Francisco Redondo Benito de Valle
[i] Manual de versificación
española. Editorial Gredos. 1ª edición, 1970.