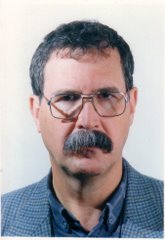1 Al olmo viejo, hendido por el rayo
2 y en su mitad podrido,
3 con las lluvias de abril y el sol de mayo,
4 algunas hojas verdes le han salido.
5 ¡El olmo centenario en la colina
6 que lame el Duero! Un musgo amarillento
7 le mancha la corteza blanquecina
8 al tronco carcomido y polvoriento.
9 No será, cual los álamos cantores
10 que guardan el camino y la ribera,
11 habitado de pardos ruiseñores.
12 Ejército de hormigas en hilera
13 va trepando por él, y en sus entrañas
14 urden sus telas grises las arañas.
15 Antes que te derribe, olmo del Duero,
16 con su hacha el leñador, y el carpintero
17 te convierta en melena de campana,
18 lanza de carro o yugo de carreta;
19 antes que rojo en el hogar, mañana,
20 ardas de alguna mísera caseta,
21 al borde de un camino;
22 antes que te descuaje un torbellino
23 y tronche el soplo de las sierras blancas;
24 antes que el río hasta la mar te empuje
25 por valles y barrancas,
26 olmo, quiero anotar en mi cartera
27 la gracia de tu rama verdecida.
29 también, hacia la luz y hacia la vida
30 otro milagro de la primavera.
Antonio Machado, Soria, 1912.
Contexto:
momento y lugar.-
Antonio Machado compone el presente poema, que forma
parte del poemario Campos de Castilla,
en Soria, en 1912. En Soria, Machado era catedrático de francés en el instituto
de bachillerato de la capital castellana. En 1912, ocurrió la gran tragedia
personal del poeta, el fallecimiento de su adorada Leonor, la esposa-niña,
muerta a los 18 años, el gran amor de su vida. De la vida de un hombre al borde
de la madurez – 37 años.
Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.
¿Qué mar? No el de la risa innumerable que cantara
Homero en su Odisea, no el de la ensoñación trasatlántica de Eldorado,
horizonte utópico español y europeo. ¿Qué mar? ¿El mar reseco de la estepa
castellana, mar de encinares, trigos y amapolas? ¿El mar de pinos de las
sierras de Soria y Burgos, sierras de Urbión y de la Demanda?
… el pino es el mar y el cielo
y la montaña: el planeta …
¿Qué mar? ¿Las aguas altas de la Laguna Negra, en
Urbión, cerca del nacimiento del padre Duero, tierras de Alvargonzález?
Soñando está con sus hijos,
que sus hijos lo apuñalan,
y cuando despierta ve
que es cierto cuanto soñaba …
……………………………………
Llegaron los asesinos
hasta la Laguna Negra, ………
hasta la Laguna Negra, ………
……………………………………
¡Padre!, gritaron; al
fondo
de la laguna serena
cayeron, y el eco ¡padre!
repitió de peña en peña.
de la laguna serena
cayeron, y el eco ¡padre!
repitió de peña en peña.
Es un mundo terrible que
desata el pesimismo del poeta:
Abunda el hombre malo del
campo y de la aldea,
capaz de insanos vicios y
crímenes bestiales,
que bajo el pardo sayo
esconde un alma fea,
esclava de los siete
pecados capitales.
…………………………………………………………
El numen de estos campos
es sanguinario y fiero:
al declinar la tarde,
sobre el remoto alcor,
veréis agigantarse la
forma de un arquero,
la forma de un inmenso
centauro flechador.
Veréis llanuras bélicas y
páramos de asceta
-no fue por estos campos
el bíblico jardín-:
Son tierras para el
águila, un trozo de planeta
por donde cruza errante
la sombra de Caín.
De entre este pesimismo
que rezuman buena parte de los poemas de Campos
de Castilla nos llega éste que lanza un rayito de esperanza. De un tronco
vetusto, machacado por los inviernos y los temporales, casi muerto, nacen como
por milagro unas hojitas verdes, un
brote verde. ¡Ay ese brote verde de Machado!¡Cuantas vueltas ha dado, cuantas
bocas ha llenado, en poesía, en oratoria y en política!
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida
otro milagro de la primavera.
Desde Soria. Desde el abatimiento y la tristeza, el
poeta saca pecho y recupera el eterno
retorno de la Naturaleza, la vida renovada desde la decrepitud y las
cenizas, y atisba la posibilidad de nuevas ilusiones ¿Guiomar?¿la Segunda
República, a las que entregará finalmente sus afanes.
Poética.-
Si uno escruta la retórica de este poema apenas
encuentra adornos: metáforas coloristas, adjetivos audaces, epítetos
desmedidos. Yo he encontrado las siguientes figuras retóricas:
Verso 9: álamos
cantores: epíteto pleonástico.
Versos 9 y 10: álamos … que guardan: metáfora de
personificación.
Versos 15, 19, 22 y 24: anáfora o repetición a
distancia del sintagma antes que … a principio de algunos versos,
que, en su conjunto, se engloban en otra figura retórica: la digresión.
Verso 28: mi
corazón espera: tipo de metonimia, sustitución léxica o transferencia de
significado por el cual a partes del cuerpo humano (pecho, corazón en este caso) se les atribuyen propiedades o
funciones espirituales (sentimientos de esperanza en este caso).
Verso 30: otro milagro
de la primavera: figura de sustitución textual, perífrasis o circunloquio,
bajo la cual la renovación o renacimiento vitales que desea el poeta
abatido es invocada y referida al eterno
retorno con que se identifica la primavera.
Y no hay más retórica en el poema: Sobriedad,
concisión, conceptismo, severidad. El numen escueto de Castilla ha poseído y se
ha apoderado de Antonio Machado.
Qué lejos queda la exaltación romántica de mediados
del XIX:
Tus labios son un rubí
partido por gala en dos;
lo arrancaron para ti
de la corona de un dios.
José
Zorrilla
o
Pero aquellas, cuajadas de
rocío
cuyas gotas veíamos temblar
y caer como lágrimas del día
…
Gustavo Adolfo Becquer.
O la ampulosa solemnidad del modernismo,
inmediatamente anterior a la generación de 1898, a la que pertenece
nuestro poeta:
Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y
Martes,
los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas trompetas
la gloria solemne de los estandartes,
llevados por manos robustas de heroicos atletas.
los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas trompetas
la gloria solemne de los estandartes,
llevados por manos robustas de heroicos atletas.
Rubén Darío.
O
el neoculteranismo de la generación de 1927, agrupada alrededor de la figura de
Góngora, en su centenario:
No si de arcángel, triste ya nevados
los copos, sobre ti, de sus dos velas.
Si de serios jazmines, por estelas
de ojos dulces, celestes, resbalados.
los copos, sobre ti, de sus dos velas.
Si de serios jazmines, por estelas
de ojos dulces, celestes, resbalados.
Rafael Alberti
o
Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene
por un anfibio sendero
de cristales y laureles
Federico García Lorca.
No, Antonio Machado, un interludio conceptista entre
varias generaciones culteranas, antes y
después. Una reja andaluza con solo una maceta, rodeada de otras
desbordantes de claveles y geranios.
Pero, ¿como se genera la emoción poética con un
discurso tan lineal y desprovisto de adornos retóricos? La Poesía se aborda en
todo caso mediante la elección muy precisa de un tema y el enfoque especial que
ante él escoge el Poeta. En esto empieza a mostrarse la originalidad, cuando no
la genialidad del escritor; con un buen tema y un enfoque específico está
andada la mitad del camino de la obra poética, el resto es técnica retórica,
léxico, gramática y maestría.
Antonio Machado tiene en este caso la genialidad de
una síntesis formidable: la contraposición de un tronco añoso, podrido y medio
muerto y un gentil brote verde, nuevo,
brillante, tierno que da de sí – oh, milagro
de la primavera – de manera casi inverosímil el tronco viejo. Nada más,
pero nada menos. El eterno retorno de la vida que se renueva y renace cada
primavera, incluso de un tronco viejo de olmo. Y Machado proyecta toda esta
alegoría sobre su momento personal, abatido y confuso, y pide paralelamente
para sí otro milagro de la primavera,
otro hechizo de la gran taumaturga. Y la Poesía - ¡oh milagro! - se hace carne
en uno de los poemas más apreciados del autor, sin apenas adornos, con solo el
discurrir lineal y sencillo de la descripción de esa experiencia.
Estructura
de estrofas.-
Son treinta versos, la mayoría endecasílabos,
alternados de cuando en cuando con heptasílabos – en concreto, son de siete
sílabas los versos 2, 21, 25 y 28 -, una proporción muy reducida si se la
compara con la del resto – veintiséis versos – endecasílabos, pero suficiente
para poder referirse a la composición como composición “alirada” – del estilo
de la lira garcilasiana -. La combinación de estos dos metros – 7 y 11 – es de
las más afortunadas de entre las estructuras polimétricas. Heptasílabos y
endecasílabos combinan bien, y esta combinación es la base de varios tipos bien
conocidos de composiciones: aparte de la citada lira garcilasiana están el
cuarteto lira, la mayor parte de los estrambotes de soneto, la silva y la
estancia típica de la canción petrarquista.
Por lo demás, si observamos la rima, vemos que todos
los versos están rimados en forma consonante con excepción del número 24, que
es suelto o blanco. La organización de la rima, si exceptuamos los catorce
primeros versos, a los que me referiré más tarde, es variable: unas veces riman
los contiguos – no más de dos seguidos -, otras se dispone en forma alternada,
en grupos de cuatro versos, con rima cruzada. El número de ocurrencias de la
misma rima es de dos en la mayoría de los casos, y solo en un grupo – versos
26, 28 y 30 – el número de ocurrencias de la misma rima es de tres. Ningún
verso rimado queda separado del más próximo con la misma rima en más de dos
versos.
Todas estas circunstancias de métrica y rima,
combinación en cualquier orden y proporción de heptasílabos y endecasílabos, y
rima consonante sin esquema fijo – incluso con
la existencia de algún verso suelto o blanco – configura la composición
en su conjunto como una silva.
Pero, sin perjuicio de su estructura general de silva,
esta composición presenta una peculiaridad especial: si consideramos los
primeros catorce versos nos encontramos que cumplen con todas las
características de un soneto, con las salvedades siguientes:
1)
Todos los versos
son endecasílabos excepto el segundo, que es heptasílabo. Tendríamos que hablar
en este caso de un soneto alirado.
2)
Los cuartetos
llevan rima cruzada en lugar de la abrazada, mucho más común. Sin embargo la
rima cruzada de los cuartetos aunque menos frecuente que la abrazada se da en
la práctica magistral; de hecho los primeros sonetos escritos en lengua
castellana, por el marqués de Santillana llevaban rima cruzada en los cuartetos.
3)
La rima del
segundo cuarteto es distinta de la del primero. Esto representa un cierto
menoscabo de la perfección del soneto, pero no lo invalida como tal. Tendríamos
en tal caso que hablar de soneto de cuartetos independientes.
4)
La rima de los
tercetos tampoco es muy común, pero cumple con todas las condiciones exigibles
para la rima de los tercetos de un soneto: no hay ningún verso blanco, no se da
más de dos veces la misma rima de manera consecutiva y hay enlace de rima entre
el primer y el segundo terceto.
5)
Es muy curioso
observar que la organización de la rima de estos catorce versos, en forma de
tres serventesios seguidos por un pareado, es exactamente el esquema del soneto
inglés o shakespeariano, aunque no creo que ese fuera el propósito de nuestro
poeta, que separa los versos en subestrofas de 4, 4, 3 y 3 respectivamente, en
lugar de 4, 4, 4 y 2 como en el inglés.
En resumen, deberíamos decir que los primeros catorce
versos de la composición constituyen un soneto alirado, de cuartetos
independientes con rima cruzada. El esquema de métrica y rima de estos catorce
versos sería:
AbAB CDCD EFE FGG
mientras que los 16 restantes se organizan como sigue:
HHIJIJkKL lMNmNM
sin que se advierta para ellos una pauta organizativa
general.
Es decir, los dieciséis últimos versos son una silva
en sentido estricto; los catorce primeros, un soneto con las condiciones
antedichas.
Coincide también el hecho de que los primeros catorce
versos constituyen la parte descriptiva, mientras que los dieciséis últimos se
ocupan de la retórica digresión formada por las cuatro anáforas, y la
conclusión – los tres versos finales- con la metonimia seguida del
circunloquio, o sea, la parte más ocupada en la escasa retórica del poema.
Un soneto seguido de una silva. Sorprendente
estructura de estrofas, que me plantea algunos interrogantes:
1) ¿Fue intencionada la organización como soneto de los
primeros catorce versos del poema o llegó a esa estructura algo así como al
azar? Estoy más por lo primero al menos por tres razones: en primer lugar la
composición de un soneto, aún si se tiene en cuenta la independencia de los
cuartetos, es más complicada o más exigente que la de una silva; en la silva se
goza de más libertad en la disposición de las rimas, mientras que en el soneto
solo se dispone de un número reducido de esquemas, por lo tanto, si se sigue el
camino más complicado, ha de ser para conseguir el resultado que lo justifica:
el soneto; en segundo, la redacción de esos catorce versos se establece
claramente en cuatro párrafos bien diferenciados, rematados por su
correspondiente punto final, los dos primeros de cuatro versos y los dos
últimos de tres: según es costumbre en los sonetos; y tercero, el esquema de
las rimas, como se ha hecho notar es también la de un soneto. Es muy difícil
llegar a esto si no es de manera intencionada.
2) Entonces, si como parece Machado construye en primer
lugar, de manera intencionada, un soneto ¿por qué no se conforma sin más con el
soneto?¿por qué lo hace seguir de dieciséis versos más con estructura de silva?
El soneto es, en efecto, un tipo de composición completa, que, por lo general,
se basta por sí mismo para expresar una idea sin necesidad de añadidos ¿por qué
no se hace así en este caso? Pues, a mi entender, porque si esos catorce versos
constituyen un soneto desde el punto de vista formal, por métrica y rima, desde
el punto de vista del discurso solo incluyen un fragmento incompleto del mismo.
Los catorce versos recogen tan solo la parte en que se expone o describe la
situación: la observación del olmo, su decrepitud y el brote verde, sin llegar
a conclusión alguna.
Habitualmente, en un soneto se
aprovechan los cuartetos para hacer la exposición, mientras que en los tercetos
se concluye y remata la idea. Aquí no: la totalidad de los catorce versos
cumplen una función meramente expositiva.
3) Aún así, para desarrollar el tema y sacar
conclusiones, todavía quedaba el recurso habitual en los sonetos de rematar con
un sufrido estrambote, que encajaría en la métrica alirada ya iniciada con el
verso 2, y casi lo dejó escrito: bastaría prescindir de toda la digresión que
ocupa del verso 15 al 27, la digresión que contiene la anáfora antes que …, y dejar solamente, tras los
catorce primeros, los versos finales 28, 29 y 30, un estrambote perfecto
7-11-11, que recogería las conclusiones finales y redondearía el soneto:
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida
otro milagro de la primavera.
El poeta prefirió, por lo que se ve, continuar el
soneto inicial con la hermosa silva que conocemos, a manera de larga coda. Y de
esta manera nos permitió gozar más extensamente de la hermosura de su poesía.
Análisis
métrico y rítmico. - Vayamos pues al
análisis de medidas y acentos verso por verso. A comienzo de cada verso indicaré su número de orden en la composición.
Las sílabas tónicas irán en negritas,
y aquellas en que recaigan los acentos de intensidad, además, en rojo.
Las sinalefas irán entre paréntesis ( ).
1
Al-ol-mo-vie-(jo, hen)-di-do-por-el-ra-yo -> endecasílabo “a minori” de tipo B2 o sáfico, con tónica secundaria
en la 2ª sílaba.
2
(y en)-su-mi-tad-po-dri-do,
-> heptasílabo trocaico incompleto
4-6.
3
con-las-llu-vias-(de
a)-bril-(y
el)-sol-de-ma-yo, -> end. “a maiori” de tipo A3 o melódico. Acento secundario en 8ª.
Acento principal en 6ª sobre palabra aguda, lo que le da especial sonoridad.
4
al-gu-nas-ho-jas-ver-des-(le han)-sa-li-do -> end.
“a minori” de tipo B2 o sáfico. Acentos secundarios en 2ª y 6ª. Al llevar
acentuadas todas las sílabas de orden par el verso destaca por una cadencia muy
equilibrada y armoniosa.
5
¡El-ol-mo-cen-te-na-(rio en)-la-co-li-na
-> end. “a maiori” de tipo A2 o
heroico.
6
que-la-(me el)-Due-(ro! Un)-mus-(go a)-ma-ri-llen-to -> end. “a minori” de tipo B2 o sáfico. Acentos secundarios en 2ª, 5ª (esta sobre
sinalefa), 6ª. Quizá exceso de sinalefas y doble efecto antirrítmico al seguir
al acento principal de intensidad en 4ª, de forma inmediata, acentos
secundarios en la 5ª y 6ª.
7
le-man-cha-la-cor-te-za-blan-que-ci-na
-> end. “a maiori” de tipo A2 o
heroico.
8
al-tron-co-car-co-mi-(do
y)-pol-vo-rien-to.
-> idéntico al anterior.
9
No-se-rá,-cual-los-á-la-mos-can-to-res
-> end. “a maiori” de tipo A3 o
melódico.
10
que-guar-dan-el-ca-mi-(no y)-la-ri-be-ra,
-> end. heroico.
11
ha-bi-ta-do-de-par-dos-rui-se-ño-res.
-> end. melódico.
12
E-jér-ci-to-(de
hor)-mi-gas-en-hi-le-ra
-> end. heroico.
13
va-tre-pan-do-por-él,-(y en)-sus-en-tra-ñas
-> end. melódico. Aunque tanto la
1ª como la 3ª sílabas son acentuadas, creo que en un correcto recitado será la
3ª la que reciba el acento de intensidad; en otro caso se trataría de un
endecasílabo enfático.
14
ur-den-sus-te-las-gri-ses-las-a-ra-ñas.
-> end. “a minori” de tipo B2 o
sáfico.
15
An-tes-que-te-de-rri-be,-ol-mo-del-Due-ro, -> end. “a maiori” de tipo A1 o enfático. Acento secundario en 8ª
sílaba.
16
con-(su ha)-(cha
el)-le-ña-dor,-(y
el)-car-pin-te-ro
-> end. heroico. Especial
sonoridad por el acento en 6ª, sobre final de palabra aguda.
17
te-con-vier-(ta
en)-me-le-na-de-cam-pa-na,
-> end. melódico.
18
lan-za-de-ca-(rro
o)-yu-go-de-ca-rre-ta;
-> end. sáfico.
19
an-tes-que-ro-(jo
en)-el-ho-gar,-ma-ña-na,
-> endecasílabo “a minori” de tipo B2,
sáfico propio (acentos en 1ª, 4ª, 8ª y 10ª) también llamado sáfico verdadero o sáfico en la estrofa
sáfica (R. Baehr).
20
ar-das-(de
al)-gu-na-mí-se-ra-ca-se-ta,
-> end. sáfico.
21
al-bor-de-(de un)-ca-mi-no;
-> hept. trocaico completo.
22
an-tes-que-te-des-cua-(je un)-tor-be-lli-no -> end. enfático. Acento secundario en la séptima sílaba, sobre el
artículo indeterminado un de la
sinalefa, lo que produce un ligero efecto antirrítmico sobre la 6ª, con acento
principal o de intensidad, pero que apenas se nota.
23
y-tron-(che el)-so-plo-de-las-sie-rras-blan-cas; -> end. sáfico. Acento secundario en 2ª sin mayor incidencia en el
ritmo.
24
an-tes-(que
el)-rí-(o
has)-ta-la-mar-(te
em)-pu-je
-> end. sáfico propio.
25
por-va-lles-y-ba-rran-cas,
-> hept. trocaico incompleto 2-6.
26
ol-mo,-quie-(ro a)-no-tar-en-mi-car-te-ra -> end. enfático. Acento secundario en 3ª sílaba sin mayor incidencia
sobre el ritmo.
27
la-gra-cia-de-tu-ra-ma-ver-de-ci-da.
-> end. heroico.
28
Mi-co-ra-zón-es-pe-ra
-> hept. trocaico incompleto 4-6.
29
tam-bién,-ha-cia-la-luz-(y ha)-cia-la-vi-da
-> end. heroico. A destacar la
gran sonoridad del verso debida a caer los acentos principales interiores sobre
fines de palabras agudas.
30
o-tro-mi-la-gro-de-la-pri-ma-ve-ra.
-> end. sáfico difuso o de
acentuación indeterminada o fluctuante. Sucede así cuando entre el acento
de la 4ª sílaba y el de la 10ª no hay ninguna sílaba acentuada. A estos casos,
no infrecuentes, Henríquez Ureña, según Rudolph Baehr, “los señala con la sigla
B1”, y prosigue razonando Baehr “el tipo B1 puro no existe en teoría en lo que
se refiere al ritmo. Por el carácter de la acentuación española, otro acento
tiene que caer en una de las cinco sílabas comprendidas entre la cuarta y la
décima, aunque por su condición morfológica resulten, en teoría, átonas”. Lo
que completo yo diciendo que haciéndose necesario descargar en la declamación
el énfasis acentual sobre alguna de esas cinco sílabas en teoría átonas, sin
tener la orientación previa de la prosodia, el recitador elegirá de entre todas
ellas aquella que se acomode mejor al ritmo del verso en cuestión. En este caso
he destacado la 8ª – en magenta- porque
convierte de hecho el verso en un sáfico propio. Además primavera, la palabra en que recaen ambas sílabas, la 8ª y la 10ª,
era etimológicamente, por su origen latino, una palabra compuesta (Del lat.
vulg. prima vera, y este del lat. primum 'primero'
y ver 'primavera'), en que funcionarían como tónicas ambas sílabas,
por lo que no ha de repugnar esa doble acentuación.
En resumen, hay 4 versos heptasílabos por 26
endecasílabos, o sea, una proporción muy pequeña de pies quebrados en esta
silva – aunque las hay incluso sin ningún heptasílabo-.
Todos los heptasílabos son de ritmo trocaico, si bien
solo uno de ellos lleva la acentuación completa – 2ª, 4ª y 6ª-.
Entre los endecasílabos hay 10 “a minori” – con la 4ª
sílaba tónica - por 16 “a maiori” – con la 4ª sílaba átona. Proporción bastante
equilibrada entre el lirismo y la suavidad de los sáficos y la fuerza y
sonoridad de los “a maiori”. Entre los sáficos hay dos sáficos propios y uno de
acentuación indeterminada entre la 5ª y la 9ª que, de decantarse por un acento
no prosódico en 8ª, como sugiero, pasaría a ser también sáfico propio.
Entre
los demás “a maiori” dominan los heroicos – 8 versos – seguidos por los
melódicos – 5 versos – y los enfáticos – 3 versos-.
Rima.-
El esquema general de la rima quedó analizado en el
epígrafe de Estructura de estrofas. Quedaría
tan solo ordenar las distintas rimas, los versos en que ocurren y las palabras
que las contienen. Son éstas, por orden de aparición en el poema:
-ayo – verso
1 (rayo), verso 3 (mayo). 2 ocurrencias.
-ido – verso
2 (podrido), verso 4 (salido). 2 ocurrencias.
-ina – verso
5 (colina), verso 7 (blanquecina). 2 ocurrencias.
-ento – verso
6 (amarillento), verso 8 (polvoriento). 2 ocurrencias.
-ores – verso
9 (cantores), verso 11 (ruiseñores). 2 ocurrencias.
-era - verso 10 (ribera), verso 12 (hilera).
2 ocurrencias.
-añas - verso 13 (entrañas), verso 14 (arañas).
2 ocurrencias.
-ero – verso
15 (Duero), verso 16 (carpintero). 2 ocurrencias.
-ana – verso
17 (campana), verso 19 (mañana). 2 ocurrencias.
-eta – verso
18 (carreta), verso 20 (caseta). 2 ocurrencias.
-ino – verso
21 (camino), verso 22 (torbellino). 2 ocurrencias.
-ancas – verso
23 (blancas), verso 25 (barrancas). 2 ocurrencias.
-uje – verso
24 (empuje). Sin correspondencia:
verso suelto.
-era – verso
26 (cartera), verso 28 (espera), verso 30 (primavera). 3 ocurrencias.
-ida – verso
27 (verdecida), verso 29 (vida). 2 ocurrencias.
Se dan, como se ha visto, trece rimas de dos
ocurrencias, una de tres –alternada- y un verso suelto, siempre dentro de lo
que permite la silva. No se repiten las rimas fuera de su ámbito, con excepción
de la rima –era, que aparece en los
versos 10 y 12, y luego, al final, en los 26, 28 y 30, pero, como resulta
impensable cualquier interacción a esa distancia de versos, creo que se las
debe considerar rimas distintas.
Madrid, 5 de mayo de 2016
Francisco Redondo